El título de la novela supone una relación con la violencia, es cierto, pero no es ese el punto de vista desde el cual se narra la historia y se valora la realidad representada. Creo necesario reiterar mi interés por el punto de vista ya que, a mi modo de ver, es allí donde está la intervención del escritor que permitiría establecer diferencias entre un robusto grupo de textos que se ha convenido llamar en Colombia literatura de la violencia.
Para nadie es un secreto que la violencia ha sido un tema muy frecuentado -si no el más- en la historia de nuestra narrativa principalmente; desde el siglo XIX, durante todo el XX y lo que va del XXI la violencia ha sido una constante difícil de evadir. Lo que no ha sido constante son los modos de tratarla en la literatura; tampoco ha sido un fenómeno social homogéneo, sino que sus transformaciones han tenido efectos también transformadores en géneros como la novela y el cuento principalmente.
Participo de la idea según la cual la categoría “de la violencia” no es suficiente para hablar de la narrativa posterior a la década de 1970. En este sentido, no es preciso hablar de Cien años de soledad como novela de la violencia (o de la Violencia) por tratar las guerras civiles del siglo XIX o referir un episodio tristemente célebre de la masacre de las bananeras en 1928. El tratamiento que hace García Márquez de esos dos asuntos puede considerarse suficiente demostración de que ha cambiado el modo de hacer literatura con o sobre el tema de la violencia. Este será un desplazamiento de muchos que veremos en las tres últimas décadas del siglo XX, desplazamientos provocados por transformaciones del fenómeno social (bipartidismo, narcotráfico, milicias, paramilitares, guerras urbanas, sicariato, etc.) y por desplazamientos en el nivel de la construcción literaria (la violencia como objeto principal de la narración, la violencia como telón de fondo, las violencias, la violencia del conflicto armado en Colombia, la violencia íntima o psicológica). No estamos, pues, ante un fenómeno social invariable con tratamientos literarios homogéneos.
El anterior ha sido, con un poco de organización, el marco desde el cual leí Los ejércitos (2007) de Evelio Rosero. Durante la lectura de la novela sostuve un par de conversaciones alrededor de ideas como que atribuimos con mucha laxitud la categoría “de la violencia” a cualquier producto cultural colombiano que contenga escenas de guerra, golpes, sangre y muerte, y que la violencia que se narra en el libro de Rosero no es la misma violencia que narraron las y los escritores colombianos luego del Bogotazo y hasta, más o menos, 1970; tampoco se trata de la misma forma de narrar, del mismo tratamiento.
Este comentario quedaría incompleto sin la alusión a esas dos conversaciones. Como ha dicho el escritor colombiano Daniel Ferreira, si el criterio es llamar literatura de la violencia a toda narración en la que haya episodios violentos, entonces La Odisea tendría que catalogarse como tal. Pero a nadie se le ha ocurrido algo semejante. Sin embargo, para el caso colombiano, no tenemos ningún escrúpulo en meter en el mismo saco novelas, cuentos, incluso reportajes y testimonios en los que aparece, a veces tangencialmente, esa terrible recurrencia.
Podemos estar de acuerdo con que Los ejércitos trata un momento preciso de la historia de nuestra violencia que podemos situar en las décadas de 1980 y 1990. Hay indicios al respecto en las alusiones a paramilitares, milicianos y soldados; no en toda la historia de la violencia en nuestro país se ha dado con tanta fuerza un enfrentamiento entre estas tres instancias. Ahora bien, en la novela las diferencias entre los tres grupos se desdibujan deliberadamente y es ahí donde comienza a aparecer lo interesante del tratamiento del tema por parte de Rosero. Empieza, digo, porque no es este el único mecanismo que emplea el autor para construir un punto de vista que, por supuesto, no es el de los ejércitos (vengan del lado que vengan son, ante la población civil, ejércitos).
Este punto de vista se concreta en la colectividad (el pueblo de San José) y en un personaje (el narrador, Ismael). La decisión de un narrador-personaje, del uso de una primera persona contribuye a particularizar el punto de vista y establece distancias respecto de formas de tratar el tema en épocas anteriores: Ismael es un profesor jubilado; a pesar de su edad, se caracteriza como un hombre vital, pícaro y hasta chistoso; hace parte de la población civil, sin ningún tipo de privilegios, de la comunidad de San José; se trata de un hombre que ve la vida desde el solar donde recolecta frutas mientras su esposa, Otilia, le hace de comer y lo cuida en la compañía de sus gatos. Sin embargo, el regreso -porque se trata de un regreso- de la guerra, el caos en el pueblo y la consecuente desaparición de su esposa ocasionan la transformación de Ismael: comienza a perder la memoria, se desubica, por momentos se presenta como una figura incorpórea, muerta y, en un procedimiento que recuerda a Juan Rulfo, conversa con otros que no precisan bien vivir o estar muertos. Ismael -y nosotros, los lectores, con él- delira, alucina, sueña, parece enloquecer. Así entramos y participamos de ese universo de la violencia. No veo necesario referirme a los hechos violentos -que los hay- sino a estas intervenciones del escritor, a sus procedimientos que son, también, toma de posición.
De donde sea que provengan, los ejércitos hacen daño a la población civil; en eso no se distinguen guerrilleros, paramilitares y soldados. En la colectividad la violencia aparece naturalizada, la crueldad es cotidiana; todas las formas y prácticas de la violencia se suceden en el relato de Ismael quien a veces se sorprende de olvidar que está en medio de un enfrentamiento armado. Esto tampoco le resulta un impedimento para apreciar la sensualidad de su vecina Geraldina mientras el pueblo colapsa y sus vecinos son asesinados o huyen. Rosero propone una perspectiva de la violencia originada en quien vive el fenómeno, sí; pero quien vive la violencia en carne propia se presenta como una figura ambivalente, a veces irresponsable y laxa con sus pensamientos.
No creo que se trate de una mirada menos seria sobre la violencia; al contrario, creo que esa ambivalencia le aporta complejidad a esa mirada, la hace un asunto de hecho más serio porque compromete la cotidianidad, la vida íntima, la privacidad… Los ejércitos no interesa solo porque se narra en primera persona sino por la complejidad de esta primera persona, tan cercana, tan ambivalente, tan gris, tan nosotros mismos en relación con la violencia.
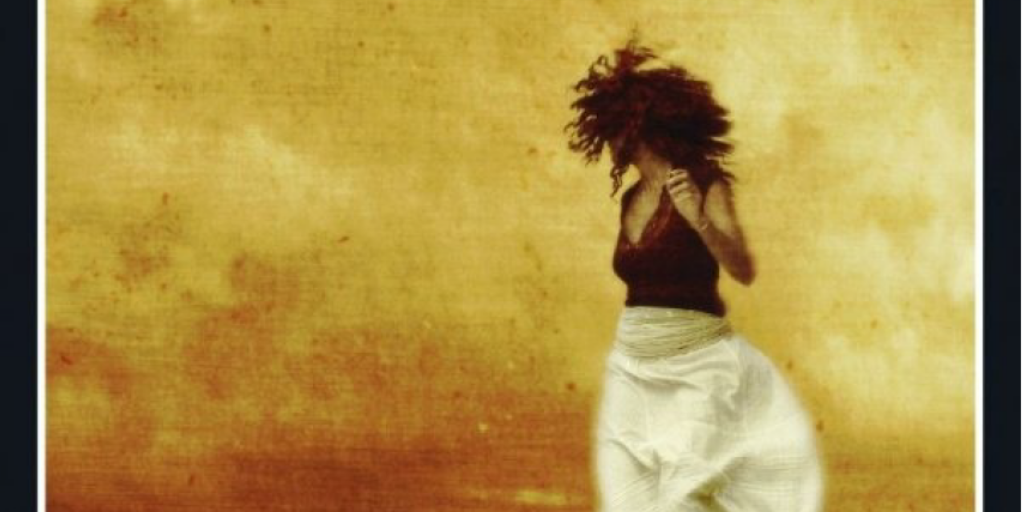
Comentarios
Publicar un comentario