“cómo construir una ficción que funcione socialmente”. Ricardo Piglia en Una clase sobre Puig
Ricardo Piglia murió en 2017. La Antología personal que acabo
de leer es de 2014, la publicó el Fondo de Cultura Económica. Sin saberlo,
compré un libro en el que Piglia quiso reunir no lo más valioso sino lo más
cercano de su obra, y en cuya selección advirtió la posibilidad de que un
lector descubriera su “forma inicial”, es decir, lo verdaderamente personal de
su escritura.
Los textos incluidos en el libro están organizados en cuatro grupos, cuatro
partes de la antología: Cuentos morales; El laboratorio del escritor; Los casos
de Croce; y La forma inicial. Las primeras tres se distinguen muy bien por la
particularidad de sus formas: narrativa (cuento) en la primera, ensayo (conferencia,
crítica, una clase) en la segunda, narrativa (cuento) nuevamente en la tercera.
La cuarta parte, denominada La forma inicial contiene un escrito de difícil catalogación
(un monólogo) llamado “El senador”; un relato que recuerda el "Tlön Uqbar Orbis
Tertius" de Borges, llamado "La isla Finnegan"; una conferencia llamada "Modos de
narrar"; las "Notas de un diario (1987)" que no dudo en catalogar como pieza de
ficción; y un bello ensayo, "Ernesto Guevara, el último lector".
Interrumpí la lectura de la antología para leer Plata quemada
(1997), tuve la sensación de estar incurriendo en algo grave al leer los
ensayos del escritor sin haber leído al menos una de sus novelas. Me inquietaba
saber cómo se materializaba en una obra literaria una idea como la expresada en
su clase sobre Puig: “La literatura es un laboratorio en miniatura de una
situación que se ha expandido cada vez más y que el mundo actual pone todo el
tiempo en primer plano: cómo hacer creer, cómo construir una ficción que funcione
socialmente” (p. 145). Esta inquietud resume lo que para mí es la buena
literatura, al menos actualmente: una ficción (y ficción no es solo obra de
imaginación) que funcione socialmente.
Ahora bien, ¿Qué es funcionar socialmente? Piglia no solo da claves sino también
claridades; sus cuentos, por ejemplo, además de destreza técnica (Piglia tiene
sus propias tesis sobre el cuento) se orientan, como lo propone en “Modos de
narrar” desde la peripeteia (viaje) y la anagnórisis
(investigación), ambas categorías aristotélicas que no tienen nada de novedoso
para la literatura: “El primer movimiento tiende a la lógica de la acción, lo
que sucede es la clave. El segundo se construye a partir de la pregunta que
estructura una pesquisa” (p. 249). El escritor no tiene problema con
reconocerse dentro de una tradición: “Las musas, decía Shlovski, son la
tradición literaria” (p. 149), asunto que me parece primordial a la hora de
hablar de ese funcionamiento social de la obra literaria.
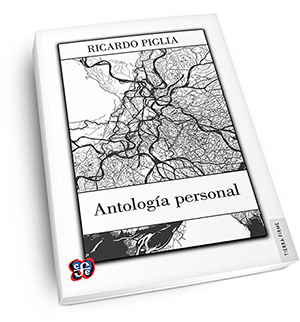 |
| Edición del Fondo de Cultura Económica, 2014 |
El planteamiento me resulta interesante por la sencillez con que está expresado. Lo social de la literatura se refiere no solo a los contextos, situaciones y tipos humanos que representa, sino también -y quizás fundamentalmente- a la conciencia de la tradición. Quizás esto explique la relación de los escritores y escritoras con la crítica, si por crítica entendemos la capacidad para relacionar, articular, conectar a un autor o una obra en la gran constelación que es la tradición literaria. Piglia hace eso en sus ejercicios críticos, como sucede en el ensayo “La extradición” que comienza así: “Para un ESCRITOR la memoria es la tradición” (p.147). El funcionamiento social de la literatura está supeditado a su carácter comunicacional. No sobra aclarar que lo que se comunica en la tradición literaria no son solo los temas sino también los estilos, las formas de tratamiento, ciertos procedimientos, determinados tipos, quizás una actitud, una toma de posición, etc.
Piglia no piensa solo en la instancia de la creación de la obra literaria; no
pierde de vista la instancia de recepción, es decir, al lector que no solo consume,
sino que construye significado; la autonomía del arte no se da tanto en el
plano de la creación como en el de la recepción, dice. Con ello atribuye al
lector una función vital, necesaria, para que haya obra, para que haya
literatura. Este interés queda bien soportado en el bello texto titulado “Ernesto
Guevara, el último lector”, donde, más allá de las incidencias de la lectura en
el sistema literario, Piglia plantea la necesidad de la lectura en la vida.
Creo que volveré a esta antología de Ricardo Piglia muchas otras veces. Para
escribir este comentario (que poca justicia le hace al libro) tuve que releer
fragmentos de los escritos compilados. No temo decir que el escritor supo
elegir los escritos que siempre será oportuno revisitar, los más cercanos. Si al
concluir la lectura del volumen queda esta sensación de perplejidad, de
ignorancia, de pequeñez, entonces es una buena señal, se trata de un camino que
hay que seguir.
Comentarios
Publicar un comentario