El siglo XIX no fue nada modesto en sus comprensiones sobre el suicidio. Los relatos que, al respecto, escribió Guy de Maupassant son una muestra de que las muertes voluntarias constituían un mal de ese tiempo y, también, que disciplinas como la sociología, la filosofía y la misma literatura comprendieron bien de qué se trataba, lo que no significa necesariamente que hayan encontrado una solución a un problema que puede considerarse de salud pública, a juzgar por las cifras de suicidas que el mismo volumen de relatos sugiere. De otra parte, el tema adquiere actualidad en términos de una salud mental cada vez más deteriorada que, tememos, desemboque en un desprecio generalizado por la vida en la contemporaneidad.
En Suicidas y otros cuentos sobre el suicidio, traducido por Pablo Cuartas y publicado por Yarumo Libros (2023), el suicidio aparece retratado en todas sus posibilidades, sin patetismo, al modo, podríamos decir, realista. No hay juicios ni redenciones, solo vidas cuyas circunstancias particulares parecen conducir inexorable, pero verosímilmente, a ese final que muchos han condenado. Este libro es la evidencia de que antes de Camus, Guerriero y Halfon -que se han referido en su obra al fantasma del suicidio- estuvo Maupassant. Con un agravante: el escritor francés tuvo un intento de suicidio que, de alguna manera, se conecta con el tratamiento que se da al tema en estos relatos.
No creo que pueda establecerse o extraerse como una regla general a la que obedecen objetivamente todos los casos que se representan en los cuentos de Maupassant (es posible que una lectura naturalista pueda proponerlo); pero tampoco reduciría el planteamiento a un relativismo del fenómeno según el cual no podemos comprender el suicidio como manifestación o hecho social (línea en la que se aproximó al tema Émile Durkheim en 1897) dado que, finalmente, es la realización de una voluntad individual. Esto explica el claro telón de fondo histórico en el cual se realzan los personajes de hombres y mujeres agobiados por el sinsentido de la vida en plena expansión del capitalismo, por el engaño, la guerra y una pérdida general de valores, pérdida existencial.
Considero que el fenómeno aparece representado de la manera como lo esperaríamos en un texto literario, esto es, desprovisto del sentimentalismo del autor, un asunto que, por cierto, combatían escritores de ese momento como Gustave Flaubert. La voz narrativa recuerda, por momentos, a la de un periodista: cuenta hechos sin prescindir de un punto de vista; esto permite que sea el lector quien pueda sacar sus propias conclusiones. Y eso lo agradecemos los lectores en un libro sobre un tema tan complejo y proclive a la moralización. Quizás sea este aspecto el que acerque algunos de los relatos a la crónica, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta que al final del siglo XIX no había todavía una norma muy clara sobre el género cuento tal cual lo conocemos en la actualidad.
De los cuentos sobre el suicidio sorprende no tanto el tema, que nos resulta tan familiar, actual, incluso tristemente banal, a los lectores de 2025, sino su tratamiento. Finalmente, eso es lo que buscamos en la literatura: tratamientos. El tratamiento nunca es objetivo, así se tenga la pretensión de crear esa ilusión; así se aspire a la objetividad como credo estético. Allí, en esa lucha con la materia verbal, se ponen en evidencia posiciones, valoraciones, puntos de vista que, en los mejores casos, tienden puentes con las preocupaciones de hoy y, eventualmente, nos permiten acceder a alguna luz. Breves y todo, aparentemente simples, estos relatos han creado ese nexo y lograron iluminar algo de aquel misterio que más de cien años después de Maupassant aún nombramos con pudor: el suicidio.
A Renato, por el libro.
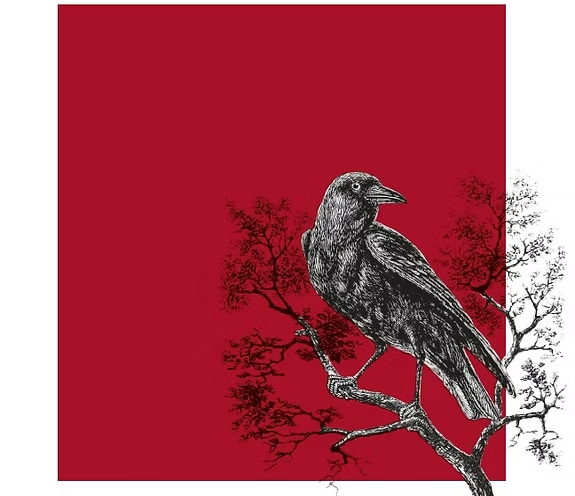
Comentarios
Publicar un comentario